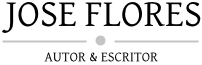El 20,6 % de judío en mi código genético (por si te interesa, el resto es: 44,1 %, gaélico; 15,8 %, sardo; 13 %, ibérico, y 6,5 %, italiano) protagonizará esta entrada sobre el rocambolesco origen literario del racismo (segunda parte) que transcurre en la Alemania que todavía no constituía un país.
Consciente soy de que caminaré por un terreno minado y de la mano de un personaje conflictivo: Richard Wagner, más conocido por sus piezas musicales que por sus ensayos literarios.
Suerte la mía de que, durante este recorrido, también aparecerán Nietzsche y, cómo no, el cascarrabias de De Gobineau. Empero, eso sucederá al final de un artículo que, con agógica vivaz y vituperio a la sinagoga, comienza justo ahora.
El pueblo elegido para el odio
Antes de que Alemania se infestara de nazis, allí habitaban los asquenazis, cuyo nombre proviene del hebreo «Ashkenazi», que significa ‘nación descendiente de Ashkenaz’. Si no te suena este caballero, era el hijo de Gomer, nieto de Jafet y, por lo tanto, bisnieto de Noé.
Origen genealógico aparte, esta denominación se adoptó durante el Imperio carolingio (siglo IX) para diferenciar a las comunidades hebraicas establecidas en Centroeuropa (asquenazíes) de las de la Europa árabe (sefardíes).1 Así pues, se trataba de un topónimo que identificaba a una etnia de origen judío, pero con cultura y leyes propias, que hablaba yidis, una mezcla de dialectos germánicos y hebreo rabínico, además de algún vocablo arameo o eslavo.
La legislación interna respondía, en parte, a su tradición, aunque también a su condición de no ciudadanos —lo que les impedía comprar tierras—, que se mantendría tras la división del Imperio entre el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano, pese a compartir territorio, negocios y dios con los cristianos.
Esa marginación venía motivada porque, al igual que los judíos castigaban y culpaban de sus desgracias a los idólatras (Éxodo 32, 35; Jueces 3, 7-8; 2 Reyes, 23), la Iglesia los responsabilizaba de la muerte de Cristo y de cualquier infortunio que sucediese, ya fuera una crisis económica, la Peste Negra (siglo XIV) o cualquier rumor inventado.

«Si tuvierais más dioses, no estaríais tan preocupados por cabrear a uno».
Cordero, Christopher Moore.
Tampoco creas que el rechazo a los judíos era constante. Infaustamente, la historia europea solo los menciona cuando representaban un problema, no durante los momentos de tolerancia. En consecuencia, la actitud negativa se institucionalizó, creando estereotipos muy difíciles de erradicar.
Notas
1Sefarad: ‘España’, en hebreo. Varios emigraron a Centroeuropa tras su expulsión.
El germen germano
A finales del siglo XVIII, el Romanticismo alemán despertó un sentimiento sociocultural pangermánico que se excitaba con la idea de unificar el teselado de condados, señoríos, ducados, margraviatos, landgraviatos, cantones, ciudades imperiales, bailías, abadías, obispados, arzobispados, prebostazgos, baronías, principados y demás organizaciones feudales que formaban el Sacro Imperio Romano.
Bueno, su objetivo se cumplió en 1806, después de que Napoleón venciera a Prusia en la batalla de Jena y convirtiera al Sacro Imperio Romano en la Confederación del Rin; un estado unificado, pero dependiente de Francia. Lo cual demuestra que hay que tener cuidado con lo que se desea.
Entretanto, los judíos alemanes, anhelantes por convertirse en ciudadanos de pleno derecho, recibieron su ansiado estatus según Napoleón extendió la emancipación de los judíos franceses a la Confederación.
«¿Ves cómo alguien salió ganando?», dirás. Y te daría la razón si no reafirmara mi cautela de nuevo, porque las consecuencias de la derrota militar radicalizaron el nacionalismo alemán, aparte de reavivar ciertos prejuicios del pasado.

«Tenemos la culpa por no matarlos [a los judíos]».
Sobre los judíos y sus mentiras, Martin Lutero.
Una vez caído Napoleón, se disolvió la Confederación del Rin y se fundó la Confederación Germánica (1816), ardiente de pasión romántica, ¡ah!, esa pasión exaltada, capaz de desatar torbellinos de emociones que lo mismo llenaban hojas de adjetivos como de cadáveres los ríos cuando sufría Las penas del joven Werther (Goethe, 1774).
Empero, aquello que enaltecía la sangre y el corazón se agrió en cuanto la realidad mostró lo que verdaderamente tenían delante: un país desunido y un pueblo inferior equiparado al superior germano por mor de un francés tirano.
Así pues, arreglaron el desaguisado. Al menos, el segundo, ya que rechazaron las doctrinas de la Revolución francesa —igual que buena parte de Europa— e impusieron restricciones legales a los judíos, aduciendo que su haskalá (movimiento secular de integración) hedía a influencia napoleónica.
En 1819, las represiones derivaron en pogromos, asesinatos, encarcelamientos, destrucción de propiedad y pérdida de derechos, seguidas de un endurecimiento de las restricciones y leyes estatales contra los judíos. Ante esta situación, muchos emigraron a Estados Unidos.
La gran cuestión
Cabe aclarar que, arrastrado por el ímpetu romántico, he omitido un factor esencial: la hambruna de 1816. Justo, cuando la Confederación cambió de dueño y de apellido.
Aquel año se caracterizó por la ausencia de verano debido a la erupción del Tambora en 1815 (ver MuArte), lo que convirtió a Europa en una inmensa Soria. Pelada de frio, dinero y comida, la Confederación echó la culpa a los judíos. No tanto por la climatología, sino que la aprovecharon para denunciar su plan de controlar el continente a través de los bancos y su poder financiero.

«Los judíos son nuestra desgracia».
Nuestras perspectivas, Heinrich von Treitschke.
En el ínterin, mientras las sociedades media y alta dudaban si crear una nación a la grande (con Austria) o a la chica (sin Austria), la baja —privada de derechos, como los judíos, pero sin padecer persecuciones— se unificaba alrededor de las ideas del socialismo.
Para no alargarme (más), Alemania se había estancado entre la mentalidad medieval del feudalismo agrario y la moderna de la era industrial. Súbitamente, en 1848, pasaría de este mar de los Sargazos al cabo de Hornos cuando nacionalistas, liberales, socialistas y judíos se hartaron de navegar en una embarcación sin rumbo, con nadie al timón.
Al menos, la situación se calmó después de las revoluciones del 48-49 —motivadas por las de Francia, je, je—, donde los judíos obtendrían la emancipación… parcial.1 La completa no llegaría hasta 1871, año de formación del Imperio Alemán y de una Alemania, al fin, unificada. Menos con Austria, claro.
Desdichadamente, la desconfianza hacia los judíos permaneció vigente en buena parte de la población. Sobre todo, entre los que nacieron a principios de siglo. Como Wagner (1813).
Notas
1Algunos estados ya se la habían concedido mucho antes. Lo he omitido por motivos dramáticos y de ritmo. Soy novelista; lo siento.
Wagner: una vida en tres actos
Resulta paradójico que a Wagner se le considere antisemita, puesto que se crio en el barrio judío de Leipzig. Es más, le debe su carrera profesional a Meyerbeer, quien le convirtió en su protegido, le introdujo en la Ópera de París, logró que estrenase Rienzi —inspirada por Rienzi, de Edward Bulwer-Lytton— en la fastuosa Ópera Semper (Dresde, 1842), solucionando sus problemas económicos de paso cuando le nombraron director de orquesta (1843), y le allanó el camino para que presentase El holandés errante en el Königliches Schauspielhaus —‘Teatro Real’— (Berlín, 1844).
Ahora bien; por todo agradecimiento, se cargó el legado de su mentor. Empero, esto pertenece al siguiente acto. Te falta por saber todavía que Wagner abrazó el nacionalismo, leía a Feuerbach y a Proudhon, y participó en la revolución de 1849 en Dresde al lado de su amigo Bakunin. Si no conoces a estos caballeros, te sugiero que consultes los enlaces.
Como consecuencia de esta Kalenborroken, pasamos al segundo acto, y Wagner a doce años de exilio en Zúrich, justo cuando iba a estrenar Lohengrin. Desesperado, le pidió a Liszt que le reemplazase. El genio húngaro no solo accedió, sino que mantuvo las obras de Wagner en el circuito.
A este no le hizo nada. De hecho, se casó con su hija, Cosima, tras siete años de concubinato y veinticuatro de diferencia de edad. Era su segundo matrimonio.
El primero, con Minna Planer (1836), tuvo de todo: pasión, cuernos, peleas y una estancia en Riga (como director de orquesta) que terminó al estilo de Bach: con una fuga. En efecto; a causa de las deudas, los dos huyeron a Londres en barco —travesía que, por el clima, duró dos semanas más de lo esperado, Minna sufrió un aborto y el barco encalló en los fiordos noruegos— y viajaron a París, donde vivieron en la pobreza absoluta, aparte de que a él le arrestaron por nuevos impagos.
De este pozo le sacó Meyerbeer; otra deuda que dejaría sin pagar.
Segundo acto: ¡Tora, tora, tora! a costa de la Torá
Tan cerca de Alemania como Tántalo de la fruta y el agua, Wagner cambió las notas por las letras y compuso cuatro ensayos: Arte y revolución (1849), La obra de arte del futuro (1849), El judaísmo en la música (1850) y Ópera y drama (1852).
Dentro de estas hojas inflamadas de sentimiento romántico, la energía de Bakunin y la prosa de Feuerbach, expone sus ideas acerca de un concepto que aparece en MuArte: el Gesamtkunstwerk (‘obra de arte total’).
Bueno, yo también acuñaré un término para definir su proyecto: «unífico», pues unificaba el nacionalismo con todas las formas artísticas unificadas, de modo que esta unificación reflejase el sonido y la estética de una Alemania aún no unificada.
Por supuesto, esta misión renovadora solo podía acometerla un alemán unificativo. Así pues, atacó sin sordina las melosas melodías de los músicos que afrancesaban el triunfal tronido pangermánico. Es decir, Meyerbeer. Pero no le mencionó por su nombre, sino que recurrió a los clichés peyorativos e ideas institucionalizadas sobre los judíos.
Entretanto, y entre ensayo y ensayo unificador, Wagner unificaba su batuta con Jessie Laussot, cuyo marido1 no le unificó una bala en el cráneo unificante porque canceló el duelo. No tardaría en unificar su deseo de unificidad sexual con otra mujer casada (Mathilde Wesendonck), que terminó de desunificar aquello que Dios había unificado: su matrimonio.
Cuento este cotilleo, ya que Wagner plasma su antisemitismo por escrito a partir de El judaísmo en la música, un año después de que Meyerbeer estrenase Le Prophète en París y cosechase el éxito que a su protegido se le negaba. Su querencia a conquistar mujeres desposadas indica que los medios le importaban un bledo, siempre que obtuviera aquello que se le antojaba. Por tanto, quizá fuera antisemita por motivos laborales, como los actores que se posicionan en el bando güoque por conveniencia profesional.
Notas
1A su vez, examante de la madre de su mujer.
Interludio
Si crees que estoy justificando algo, tasca el freno un momento. Poco después de que el gobierno alemán autorizase su retorno, Luis II, a quien las óperas de Wagner le ponían tan bruto como los hombres (esto no es ninguna suposición), ascendió al trono de Baviera (1864). Acto seguido, mandó traer al compositor a Múnich para convertirse en su protector.
En vista de que el rey, aparte de saldar todas sus deudas, le ofrecía un generoso sueldo junto un reino donde estrenar sus obras, se dejó querer. Literalmente; Luis II le proclamó su amor en una serie de cartas, y Wagner respondió con idéntico tonteo en sus misivas, al igual que en la biografía (Mi vida, 1880) que su sugar daddy —o sugarnieto, pues el rey era medio siglo más joven que Wagner— le pidió que escribiera.

«Vi un retrato del joven rey, Luis II, en la ventana de una tienda, y experimenté la peculiar emoción que provoca la visión de la juventud y de la belleza…».
Mi vida, Richard Wagner.
Ahora, te pregunto: ¿esto le convierte en homosexual? ¿O en un nacionalista pragmático que, a cambio de riqueza y fama, aduló y se dejó adular por un monarca mientras partía la cama con la esposa (Cosima) de su director de orquesta?
En fin; Wagner se marchó de Múnich (1871), principalmente, por la presión de la sociedad bávara. Cierto es que criticaban con dureza su licencioso comportamiento, pero el detonante lo provocó su abuso de las arcas reales.
Tercer acto: el templo de los sueños pangermánicos
¿Alguna vez te has preguntado por qué apagan las luces en los teatros (y cines) cuando empieza la función? ¿O a qué se debe que la orquesta se encuentre soterrada en un foso?

«¡No!».
Hamlet, III. III. 87, Shakespeare.
Las respuestas las hallarás en Bayreuth, una pequeña pero estratégica ciudad al norte de Baviera, donde Wagner —y Cosima, ya convertida en su esposa (1870), además de madre de tres hijos con el compositor— se instaló tras la espantada de Múnich. Casualmente, coincidiendo con la tan ansiada unificación nacional (Imperio alemán, 1871).
Aquí, erigió un teatro, espejo de su persona. Me explico; se trataba de un teatro democrático. Es decir, sin zonas preferenciales, fiel al concepto de pueblo pangermánico unido —quizá por eso las sillas, de madera, carecían de apoyabrazos— y del ideal romántico liberal de su juventud (Acto I). Empero, añadió un palco para el rey.
¿Una muestra de amor? Pues no; lo hizo obligado. Aun así, simboliza la constante dependencia de mecenazgo y la ingratitud —el palco era igual de cómodo que las sillas— con la que este rompenecios pagaba a sus mentores (Acto II). Porque, adivina quién corrió con los gastos de construcción.
De la misma manera, el tema de la música y de las luces que he comentado al inicio, aparte de exhibir su carácter innovador, refleja su ideal del Gesamtkunstwerk. Sumida la sala en la oscuridad, hundida la orquesta en el foso, obra y audiencia se fundían en un único elemento de atención plena, ya que las condiciones evitaban que el público se distrajera con los movimientos de los instrumentistas o el pasatiempo habitual de los teatros: cotillear lo que hacían los demás asistentes.
Bis
Si bien esto evidencia ingenio, pasión y preocupación por cuidar al detalle cada aspecto profesional, también notarás su obsesión por el control hasta el punto de edificar un teatro para presentar sus óperas, transformarlo en el epicentro cultural de la Alemania unificada y demandar la atención completa de los asistentes hacia sus creaciones mediante trucos escénicos, algo propio de un manipulador narcisista con un ego como una filarmónica de grande. Y a este, nadie podía soterrarlo.
En cualquier caso, el teatro no representaba su antisemitismo. De hecho, nombró director de orquesta a Hermann Levi, confió el piano a Josef Rubinstein1 y la escenografía a Paul von Joukowsky. Los tres, íntimos amigos suyos. Por si los apellidos no son suficientemente explicativos, eran judíos.
Notas
1Se suicidó cuando murió Wagner.
El círculo intelectual del nibelungo
Supongo que nada de lo que te cuente ahora sobre Wagner te sorprenderá, vista la colección de paradojas y ambigüedades de su vida. Vale; sujétame el cubata.
Poco después de publicar sus polémicos y revolucionarios ensayos (Acto II), llegó a sus manos el libro cardinal del intelectualismo alemán del XIX: El mundo como voluntad y representación (Schopenhauer, 1819). Pese a ciertas críticas respecto al contenido —sobre todo, sus ideas respecto a la música—, no solo interpretó a su manera los dos términos del título, sino que abrazó el budismo. Es más, escribió el borrador de una ópera (Die Sieger, 1854) acerca del amor entre una paria y un monje a los que casa Buda. Con el tiempo, y muy modificada, se convertiría en Parsifal (1882).
¿Esto convierte a los budistas en antisemitas o nazis? Vale, veo que me miras con idéntico recelo que Schopenhauer a Wagner a causa de su pasado anarquista y por su concepción del mensaje musical:

«Las palabras exactas de Schopenhauer [sobre Wagner] fueron: “[…] es un poeta, pero no un músico”».
Diario de Cosima (16 de enero, 1869).
Un año antes de esta cita, Wagner había conocido a un joven estudiante con quien compartía visión religiosa del arte y veneración hacia el pesimismo de Schopenhauer. No tardaría en adoptarlo dentro de su entorno, nombrarse su mentor y promocionar su trabajo. Así, el mundo descubrió a Nietzsche.
Esta historia terminó mal y en 1876. Según el matrimonio Wagner, la amistad de su pupilo con Paul Rée (judío) alteró el comportamiento de aquel que otrora había considerado a su mentor la auténtica esperanza de salvación del arte. Otras fuentes indican que acabaron tarifando tras el acercamiento de Wagner al cristianismo. O, tal vez, la sífilis que Nietzsche había contraído en 1865 tuviera algo que ver.
Sea como fuere, el ciclo intelectual de Wagner daría un vuelco inesperado cuando el destino le presentó a un nuevo ídolo: De Gobineau.
El encuentro más esperado
El aristócrata francés venido a menos y el mediaclase alemán venido a más cruzaron sus caminos dos veces, ambas en Italia (Roma, 1876; Venecia, 1880), donde luego morirían (De Gobineau: Turín, 1882; Wagner: Venecia, 1883).

Aparte de espicharla en el mismo país, el conde clasista y el compositor socialista compartieron tiempo y charlas trascendentales en Bayreuth. Wagner, raro en él, se arrepentiría de no haber entablado esta relación mucho antes, pues el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (y resto de su bibliografía racial) corroboró de un modo «científico» algo que ya sospechaba: la superioridad del pueblo germánico.
Obviamente, Wagner discutió las conclusiones que De Gobineau había formulado —arguyó, influido por Feuerbach, que la degeneración de la raza se debía a los cambios en la dieta en lugar del mestizaje—, y juntos discrepaban sobre temas de actualidad, como la guerra de los Boers o la situación de los trabajadores irlandeses.

«(Wagner) Yo me siento siempre a favor de los rebeldes».
Diario de Cosima (17 de junio, 1881).
Empero, durante estas conversaciones se observa un giro significativo en el pensamiento de Wagner. Primero, no rechazó las ideas de un francés,1 herejía mayúscula dentro del idealismo pangermánico. Es más, las abrazó y difundió entre su círculo.
A continuación, publicó Heroísmo y cristianismo (1881), un texto que, además de resumir la teoría racial de De Gobineau, la aplicó al cristianismo para exponer una apología épica de la doctrina y señalar a la Iglesia como responsable de su degeneración, justificando esta opinión con planteamientos inspirados en Schopenhauer y el budismo.

«(De Gobineau) Usted ve el tema en su faceta filosófica, y yo como hombre práctico».
Diario de Cosima (18 de mayo, 1881).
Gracias a la postura negativa y fatalista de su colega ario respecto al futuro, Wagner recuperó su espíritu reformador. De hecho, comprendió que, si él había salvado a la música alemana de su mestizaje contaminante, ahora esta rescataría a la raza humana de su destrucción, judíos incluidos, a través de la redención.
Notas
1De Gobineau odiaba a su nación y se consideraba persaeuropeo.
El arte de liarla pardísima
Procede añadir que a Nietzsche no le interesó lo más mínimo la obra de De Gobineau, aunque de aquí sacaría su concepto de «raza». Pero no el de Übermensch, un término ya existente —el hyperanthropos, de Luciano de Samósata— que adoptó y adaptó en sus escritos.

«Welch erbärmlich Grauen faßt Übermenschen dich!» (¡Qué deplorable horror se ha apoderado de ti, superhombre!).
Fausto, Goethe.
Con todo, supondrás que la teoría aria causaría un grato impacto entre los nacionalistas alemanes. Máxime, después de que Heinrich Schliemman, durante sus excavaciones en Troya (década de 1870), hubiera encontrado una suerte de objetos con un símbolo frecuente en la cerámica germánica (siglo VI) que confirmaba, inequívocamente, la relación entre la raza suprema del pasado y la del presente.

Pues no. Solo le gustó a Wagner. De hecho, cuando le pasó el ensayo a su yerno, Houston S. Chamberlain (inglés), este lo rechazó, tachó de zumbado al aristócrata y se preguntaría cómo demonios su suegro admiraba tanto a alguien; francés, para más inri, que decía esto acerca del pueblo maldito: «Y en aquel miserable rincón del mundo, ¿qué fueron los judíos? Lo repito, un pueblo hábil en todo cuanto emprendía, un pueblo libre, un pueblo fuerte, un pueblo inteligente, y que, antes de perder valerosamente, empuñando las armas, el título de nación independiente, había dado al mundo casi tantos médicos como mercaderes».
Houston S. Chamberlain es el autor de Los fundamentos del siglo XIX (1899), libro que plagia sin vergüenza alguna el estudio de De Gobineau, actualizándolo para potenciar la supremacía germana mientras reconvierte el espíritu romántico de principios de siglo en el völkisch y radicaliza la postura antisemita.
A diferencia del ensayo del conde francés, esta obra sí se vendió, y muchísimo. Tanto, que su autor se convirtió en uno de los principales ideólogos del nazismo. El otro, Alfred Rosenberg, no disfrutó del mismo éxito comercial con El mito del siglo XX (1930), que también calca y altera la teoría de De Gobineau.
Reflexiones finales
Buena parte del rocambolesco origen literario del racismo procede de la interpretación del espíritu nacionalista, que es eso que todos tenemos y nos salta de golpe, ya sea porque alguien emplee un anglicismo en lugar de un vocablo español, veamos una película donde San Fermín y las Fallas se celebran en Sevilla o nos enteremos de que Jamie Oliver ha cocinado una paella con chorizo.
Esa defensa al orgullo patrio, infaustamente, deriva en un desprecio generalizado hacia quien nos hiere. ¿Has tenido alguna vez un problema con una persona de otra nación? Si es a la primera que conoces de ese país, de inmediato universalizas su conducta al resto de sus paisanos.
En cierto modo, el antisemitismo de Wagner refleja esta reacción, puesto que le irritaba que el negocio musical lo controlasen los judíos —Meyerbeer o el crítico vienés Eduard Hanslick—, aunque reconoce que su inquina había surgido mucho tiempo atrás.

«Yo he tenido siempre los mejores amigos entre los judíos, pero darles la emancipación y la igualdad de derechos antes de que nosotros mismos no fuéramos alemanes ha sido pernicioso».
Diario de Cosima (27 de diciembre, 1878).
Evidentemente, él no era el único que pensaba esto. De lo contrario, habría buscado un recurso alternativo para vengarse de esa humillación. Por lo tanto, añade «rencoroso» al perfil psicológico de un compositor al que el lenguaje corporativo definiría como «ambicioso».
Tampoco Wagner fue pionero en acusar a los judíos de algo, pero tampoco creas que estos eran todos unos santos. La diferencia reside en que el reconcomio a los de mi 20,6 % genético estaba integrado entre los del 79,4 % restantes: «Richard ha escuchado ayer la conversación de las gentes en el albergue donde él bebía una cerveza; los pueblos se empobrecen, la gente no quiere trabajar más, los judíos compran los bosques y el ganado, hacen subir los precios y todo es desesperanza» (Diario de Cosima, 27 diciembre 1875).
En resumen, De Gobineau y Wagner fabricaron un mensaje con el fin de tener el control intelectual que les permitiera satisfacer sus objetivos personales, ignorando que, luego, otros los imitarían por el mismo motivo, y a ellos los culparían de provocar los horrores del XX. Qué quieres que te diga: el karma sabe que hay que tener cuidado con lo que se desea.